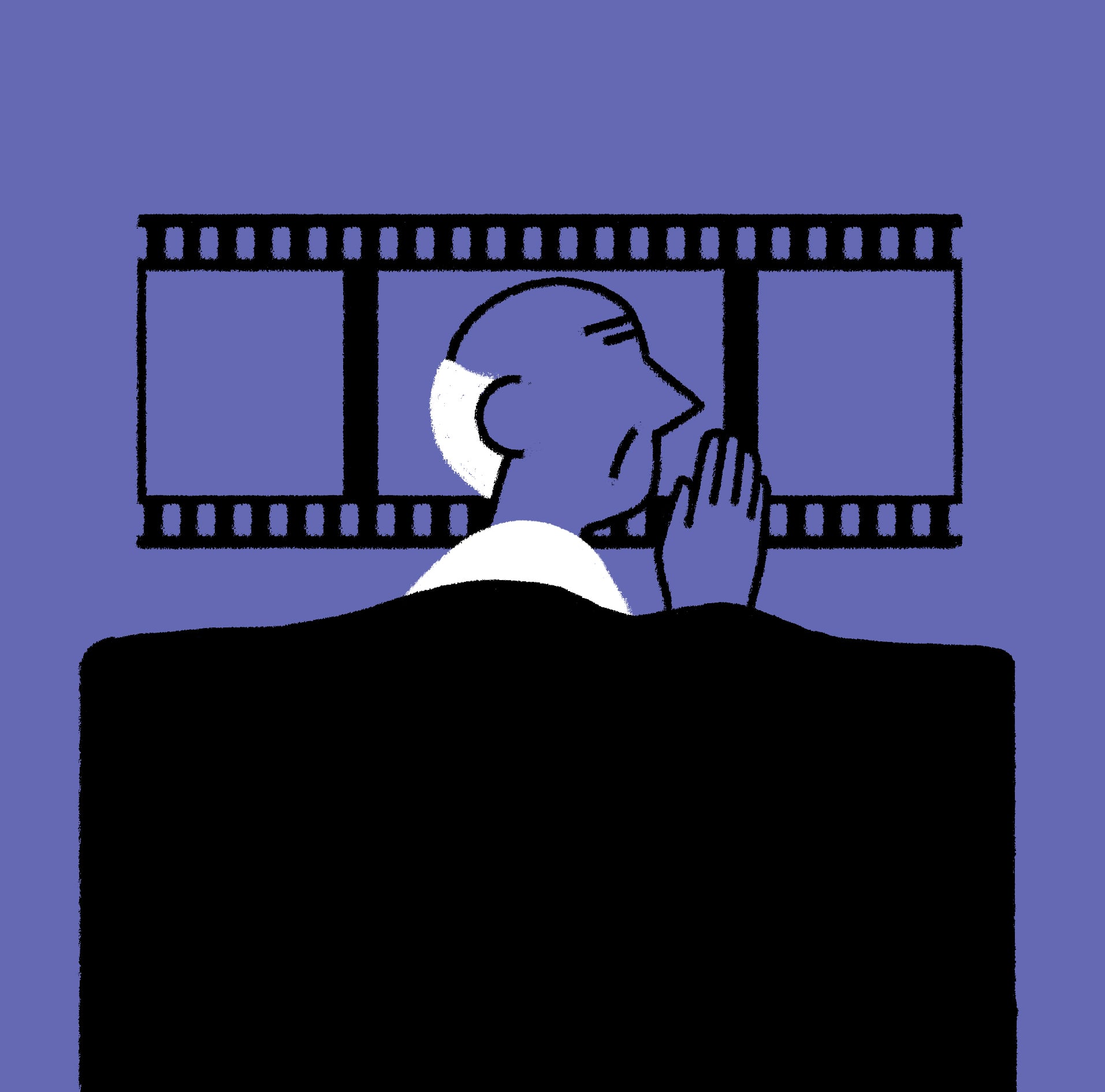
En la casa no había álbumes de fotos. Tampoco había, en su mobiliario escueto, estanterías en las que los álbumes hubieran podido alinearse junto a los lomos de los libros, ni mesas bajas de café en las que desplegarlos para las visitas. Había esas fotos grandes enmarcadas de matrimonios antiguos que inspiraron tanto a Antonio López García, y que tenían una severidad de retratos funerarios etruscos. Una de aquellas mujeres de caras como de terracota, moños tensos, vestidos negros abotonados hasta el cuello, había tenido 18 hijos de cuatro maridos distintos. Que el último de aquellos 18 descendientes hubiera sido mi abuelo desconcertaba mi conciencia de niño: era raro imaginar a esa mujer de otro mundo y de otro tiempo como mi bisabuela, pero lo era más todavía imaginar a mi abuelo como un niño. En la infancia uno cree que las edades son inalterables, y esa es una de las razones por las que es capaz de vivir en el paraíso. Había fotos de estudio, con marcos dorados y baratos, de mis padres recién casados, con esas sombras esfumadas de los años cincuenta, y yo intuía en aquellas sonrisas imperfectas, un poco atemorizadas, cuyo motivo inmediato debió de ser la formalidad de la postura, en personas que apenas habían posado alguna vez para una foto, y sobre todo la timidez de mostrar unos dientes dañados.
Sé el primero en comentar en «Esa huella del barro»